
Por María Paulinelli *
Lo raro, lo desconocido, lo ajeno…
Reflexiones sobre lo humano, lo distinto y el mundo natural con quien vivimos, en Extraños, de Rebecca Tamás, y La seta del fin del mundo, de Anna Lowenhaupt Tsing.
¡Hola!
Voy y vuelvo en esta pantalla que nos une.
No solo la pantalla, me interpelo. Quizás sean las palabras las que me hacen ir y volver en la compulsa que implica reiterarse.

El caso es que me dieron ganas, en estos días dorados del invierno, de conversar y contarles, un texto que he leído. Un libro muy pequeño de formato –de la Colección Nuevos Cuadernos de Anagrama– pero enorme, muy muy grande, en la hermosura de sus significaciones… además de la belleza que alcanza la escritura.
Se titula Extraños. Lo completa Ensayos sobre lo humano y lo no humano.
Lo escribe Rebecca Tamás. Una escueta biografía la define como británica, nacida en los 80. Docente de escritura creativa además de poeta y ensayista.
Con estos mínimos recursos, me explico y comprendo la contundencia del texto, sus alcances.
Comprendo, entonces, a Rebecca.
¿Me acompañan a recorrerlo nuevamente?
Busqué los significados de extraño. Por eso, titulé así, este nuevo encuentro con ustedes. Todo se explica desde esos sustantivos. Todo conduce a esas inciertas categorías que pueden explicarlo. El enunciado conduce a eso.
Siete ensayos estructuran el texto. Siete ensayos que horadan lo distinto de diversas experiencias que representan, definen, imaginan, identifican lo no humano de este mundo. Experiencias moduladas por la subjetividad de Rebecca que se derrama, se explaya, interfiere y confiere un sentido preciso e impreciso, inteligible y a la vez, incomprensible, singular y genérico simultáneamente… pero, al mismo tiempo, rezumando la belleza que solo tienen las palabras arrobadas de poesía. De ahí la multiplicidad que resulta su lectura. De ahí, también, la diversidad significativa que no nos referencia ni siquiera representa, sino que, solamente lo sugiere.
Resultan así, divagaciones sobre las relaciones entre el mundo que habitamos los humanos y el mundo natural con quien vivimos. Por eso, la inclusión de otros textos que –a lo largo de los siglos– propusieron una mirada distinta y que fueron, resultaron –y aún resultan– extraños, totalmente.
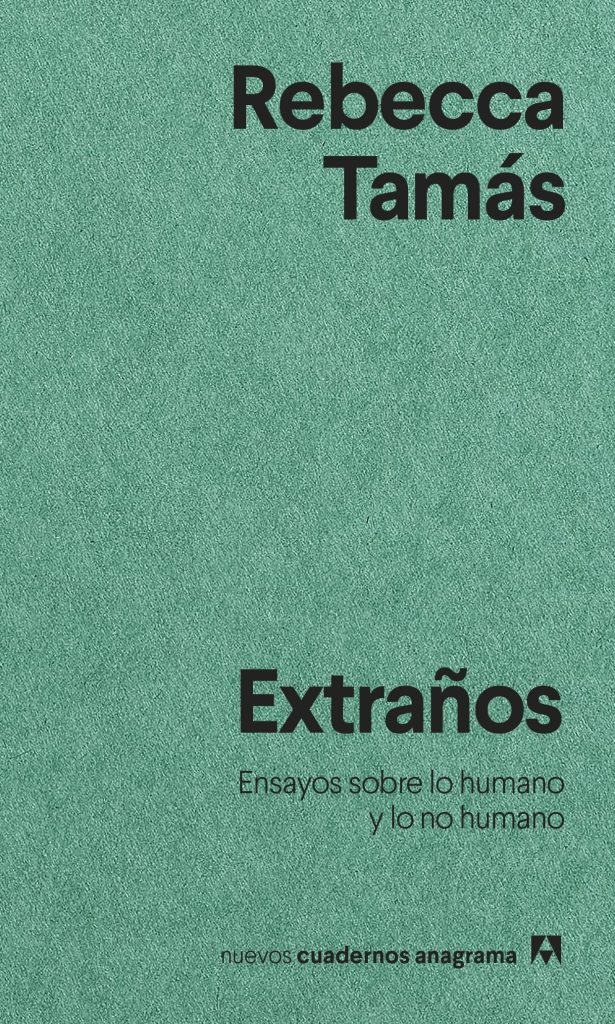
Una extrañeza que hoy nos interpela y se hace imprescindible en esa destrucción, bastardeo, decadencia de la naturaleza por sistemas económicos perversos, por la apropiación indebida de los humanos.
Y así, junto a esas palabras ajenas, se desgranan las palabras de Rebecca, no solo desde la racionalidad de una propuesta, sino también, desde la subjetividad que humaniza y direcciona nuestra posible comprensión de las palabras.
Esto explica la estructura casi similar de cada fragmento. La explicitación de cada concepto, la remisión a algún texto, la intromisión de la subjetividad de Rebecca y la síntesis final. Todo nimbado con la presencia casi imprescindible de nosotros, los lectores.
Un epígrafe de David Rudkin, inicia el texto. Lo transcribo. Es increíble. “Niño, sé extraño, oscuro, verdadera, impuro y disonante. Mantén viva nuestra llama”. Me suscita distintas impresiones.
Primero, la interpelación al lector, como un niño. Me pregunto: ¿Implica la necesidad de una libertad en la lectura, comparable a la inocencia de un niño despojado de todo preconcepto? ¿Alude a un nuevo tiempo de lo humano en el cual somos los niños del comienzo? Les dejo a Ustedes la respuesta.
Después, esa sugerencia implícita en el imperativo de ser. “Sé”. ¿Cómo? Con las cualidades de extraño y similares. Significados que se proponen en los distintos fragmentos.
Y, finalmente, ese llamamiento en otra sugerencia. “Mantén…”. ¿Alude al compromiso que supone la lectura? ¿Un compromiso anudado en el plural con que se enuncia la metáfora “viva nuestra llama”? ¿Podemos inferir una cierta militancia en la escritura que deviene forzosamente en la lectura? Me subyuga. Me deja perpleja tanta espontaneidad, tanta coherencia.
Los siete capítulos se completan cada uno con las notas y referencias bibliográficas. Un apartado final, incluye la Bibliografía y los consabidos agradecimientos.
Y… ese es el texto. Sin prólogo, ni conclusiones. Nos queda a nosotros, lectores, la responsabilidad de la lectura… ya lo dice el epígrafe inicial.
Los fragmentos, titulados, son independientes entre sí. Sin embargo, podemos diseñar una posible continuidad en las perspectivas que suponen las distintas consideraciones… enquistadas todas, alrededor de esa relación de mundo humano y mundo no humano… Inferimos la significación que adquiere el texto en esa especie de caleidoscopio que resulta.
La explicación del título se esboza solamente al referirse a la artista Ana Mendieta. Así dice: Es el estremecimiento del brote y de la tierra, la sensación de desconocerse a uno mismo, de poseer una extrañeza que no se alcanza a nombrar… y continúa: Su obra nos muestra que ”el mundo natural” no nos espera allá afuera, sino que penetra por la puerta de nuestro ser, conecta con lo que somos y lo reforma con su terca diferencia, imposible de extirpar. Finalmente concluye: El arte de Mendieta es la promesa de un verde florecer, de otro modo de compartir y devenir con el mundo del cual formamos parte.
Y entonces, caminamos por las palabras, los silencios, la explicitación de significados, las propuestas.
Los dejo en la lectura.
Solamente, dibujaré los enunciados que nos conducen a esa extrañeza que siempre –a veces, con voces discordantes, denunciadoras del espanto– estuvo en la presencia entre lo humano y lo no humano y que condujo a esta tristeza, a esta imposibilidad de la continuidad de la vida natural en el presente… y que avanza impunemente hacia el futuro.
De la sandía, se titula ese primer capítulo. Desliza la mirada a la apropiación indebida de los humanos de la naturaleza. Se remite a los Cavadores, un movimiento inglés de mediados del siglo XVII que proponía a la tierra como un erario común, sin acepción de personas. De ahí, la propuesta de una forma de vida basada en la comunidad de lo humano y lo no humano.
Y entonces, desde esa perspectiva, es que continúa con La hospitalidad en el segundo capítulo. Un repaso por las significaciones que tenía en la cultura clásica griega como esa actitud de abrigo, seguridad y acogida. Continúa luego con el texto La pasión según G.H. de Clarice Lispector, escritora brasileña para testimoniar la necesidad de adoptar un “pensamiento ecológico” –que favorezca el bienestar del planeta en su totalidad, humana y no humana– equivale a reconocer la terrible intimidad entre el ser humano y lo no humano, y aceptar esa diferencia que nos incomoda y nos perturba.
El capítulo tercero, propone la consideración de El Pansiquismo. Sostiene que en la naturaleza todo está dotado de una conciencia, de un alma, de cualidades afines a la mente. Así, ratifica ese correlato entre mundo natural y mundo humano. Por eso cierra el fragmento enunciando: Nuestras mentes, las mentes de lo no humano, las intrincadas y cambiantes pautas del pensamiento, millones de redes infinitas, cambios infinitos en la presión, en la extensión. Un árbol no piensa como una serpiente o una piedra o una ameba, ni como nosotros. La palabra pensar se desmenuza, se derrumba bajo su propio peso, bajo el de todos estos seres diferentes. Yo jamás podrá conformarme con una sola mente. Nadie debería.
El capítulo cuarto Del verdor recorre distintos textos. Los icónicos hombres verdes de siglos pasados, la artista Ana Mendietta con sus instalaciones y representaciones, un romance anónimo: Sir Gawain y el Caballero verde, le permiten reconocer el sentido de extrañeza que transcribimos anteriormente.

Y entonces, leemos el capítulo quinto, Del dolor. Desde el poemario The Cow de la estadounidense Ariana Reines, Rebecca, sugiere las identificaciones entre el sufrimiento de las vacas y las mujeres… otra de las aberraciones es el desconocimiento de sus potencialidades como seres existentes. Ensaya la posibilidad de la palabra como representación… y comprueba que resulta imposible, inútil todo esfuerzo. Transcribo porque resulta increíble la voz de Rebecca nuevamente. Los gritos del matadero se funden con los gritos de la narradora poética, la distinción animal/ humano se tambalea y se viene abajo, expuesto ya el sufrimiento de los cuerpos explotados por el capitalismo patriarcal.
Y continúa: El mero hecho de verbalizarlo, de ver cómo la tierra, el medio ambiente y las cosas y los seres no humanos sufren con nosotros, por nosotros, es un esfuerzo por alcanzar la libertad. Un esfuerzo por entender lo que nos enferma y pensar en la manera de curarnos, de sanar.
Palabras finales que se completan con las últimas palabras del libro de Reines. Qué. Ahora qué: seguir. Seguir.
El capítulo sexto, De la aflicción me resultó maravilloso. Las consideraciones sobre la aflicción y la depresión le permiten mostrar la diferencia vital entre una y otra. Aquella vacía el mundo. Ésta vacía el yo. De ahí las implicancias de una y otra en la diferencia de posibilidades que entrañan ambas. Así dice: A causa de la impotencia que sienten las víctimas de una crisis que no han provocado, poco a poco su aflicción va cuajando en desesperación. La historia de los granjeros australianos, de los campesinos islandeses, le permite mostrar esta situación. Por eso, es que enuncia: Hay quien espera que el lamentable desastre ecológico que Occidente ha ocasionado sea el punto de partida de nuevas formas sociales más equitativas y comunitarias, que no solo reduzcan los daños de la crisis climática, sino que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, reforzando su vínculos con el mundo no humano.
Finalmente, llegamos al último capítulo. Del misterio. Las ferias, el circo forman parte como distintos discursos –desde Eurípides hasta los actuales– del misterio que encubre a los humanos. Unos y otros, muestran las dificultades de la relación entre lo humano y lo no humano.
Una suerte de memoria de las voces que pronosticaban el desastre.
De ahí que cierre el texto con esta advertencia: Dondequiera que acuda, parece que todas las advertencias y todas las metáforas ya están escritas, y esperan pacientemente a que las leamos.
Un final abierto para los niños lectores que debemos mantener viva nuestra llama… es decir la creencia, la esperanza en un mundo humano y no humano, más igualitario, más libre, menos perverso, con más posibilidades.
Termino y me pregunto. ¿Habré logrado mantener esa llama que reclamaba mantener viva en el epígrafe?
Ustedes tienen la respuesta.

Brotes entre ruinas
Y ocurrió que una amiga me envió un pdf con un texto. Tan cercano en la problemática que estábamos conversando… Tan interesantes las diferencias enunciativas entre uno y otro… Tan cercanas en la mirada que hacen sobre este, nuestro tiempo! Y entonces, lo leí y se los comento. ¡Increíble!
Anna Lowenhaupt Tsing escribe La seta del fin del mundo.
Completa el título: Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas.
Es una publicación virtual. Quizás, se desmerecen las ilustraciones que lo completan. Quizás… Pero, este tipo de publicación, posibilita el acceso a su lectura. Un acceso complejo, rico en significaciones y en posibilidades de interpretación. Un verdadero hallazgo.
Solo sugeriré estas posibilidades explicitadas para animarlos a la lectura.
Allá vamos.
Ya el título denota esa cierta compulsión a la totalidad. A la singularidad del objeto considerado: una seta, particularizado en el tiempo y lugar: del fin del mundo, se le suma el subtítulo, que generaliza una problemática: la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas. Desmesura inobjetable.
Amplitud que se corresponde con lo señalado en los escuetos datos de la autora en cuanto el campo de su especialidad de conocimiento. Estadounidense, de vasta trayectoria y reconocimiento por su contribución al trabajo interdisciplinario en los campos de las humanidades, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las artes. Completa: Actualmente está desarrollando un programa transdisciplinario para explorar el Antropoceno.
Munidos de estos datos, empezamos a leer.
El texto se inicia con un fragmento Posibilitar interrelaciones. Semeja una bitácora de recomendaciones para no perdernos en esa desmesura enunciativa. Se adelanta a la estructura. Es totalmente independiente. Resulta una síntesis que nos permite a los lectores, acceder a lo que se asemeja a una reseña.
De ahí, la relevancia de leerlo y comentarlo.
Y… ¡eso haré!

El fragmento plantea la visión de los filósofos occidentales desde la Ilustración: … nos han mostrado una naturaleza grandiosa y universal, pero a la vez, pasiva y mecánica.
Y sigue: La naturaleza como un telón de fondo y un recurso para la intencionalidad moral del Hombre que podía domesticarla y dominarla. Completa: Se dejaba a los fabulistas, incluidos los narradores no occidentales y “ajenos a la civilización”, la tarea de recordarnos las alegres actividades de todos los seres, humanos y no humanos.
Continúa, señalando las consecuencias para la continuidad de la vida.
Transcribo sus palabras: Para empezar toda esa domesticación y toda esa dominación ha causado tal desastre que no está claro si la vida en la Tierra puede continuar. En segundo término, las interrelaciones entre especies, que antaño parecían cosa de fábula, hoy son objeto de serios debates entre biólogos y ecólogos, que muestran cómo la vida requiere de la interacción entre muchos tipos de seres distintos, de manera que los humanos no pueden sobrevivir pisoteando a todos los demás. En tercer lugar, las mujeres y los hombres concretos de todo el mundo hemos hecho oír su voz para que se nos incluyera en el estatus antaño otorgado al Hombre en abstracto.
Enuncia entonces, como una consecuencia, la emergencia del feminismo que se enfrenta a esa masculinidad cristiana propia del hombre que separaba a este de la Naturaleza.
Se pregunta después, qué tipo de nuevas historias auténticas es posible adoptar que superen esos principios de la civilización, originados en una racionalidad imaginada desde el provincianismo.
De ahí, que señale el objetivo del texto: Con una seta de hilo conductor, el presente volumen ofrecerá al lector este tipo de historias reales. A diferencia de la mayoría de los libros académicos, lo que sigue aquí es una profusión de capítulos breves.
Y, nuevamente, usa la seta como metáfora que le permitirá representar ese contenido: Quería que fueran como las oleadas de setas que brotan después de la lluvia: una desbordante exuberancia; una tentadora invitación a explorar; un perenne exceso.
Explica entonces, la estructura discursiva: Los diversos capítulos del libro, configuran un conjunto abierto, no una máquina lógica; aluden a lo mucho que queda por ver. Se entremezclan e interrumpen mutuamente, imitando la irregularidad del mundo que aquí trato de describir.
También justifica los distintos tipos de discurso empleados: Añadiendo otro hilo argumental, las fotografías cuentan una historia paralela al texto, pero no la ilustran directamente. Utilizo imágenes para presentar el espíritu de mi argumento antes que las escenas de las que hablo.
Esquematiza seguidamente, las categorías que definen esta postura, no solo discursiva, sino también conceptual: Imaginen que por “primera naturaleza” entendemos las relaciones ecológicas (incluidas las humanas), mientras que la expresión “segunda naturaleza” hace referencia a las transformaciones capitalistas del medio ambiente.
Anna, entonces propone el concepto de una “tercera naturaleza” que alude a lo que es capaz de sobrevivir a pesar del capitalismo. Para llegar a percibirla debemos eludir el supuesto de que el futuro es una dirección única hacia adelante: al igual que las partículas virtuales en un campo cuántico, aparecen y desaparecen múltiples futuros de posibilidades; la tercera naturaleza emerge en el marco de esta polifonía temporal.
Esto justifica la estructura del texto: Este libro esboza conjuntos abiertos de formas de vida interrelacionadas en la medida en que estas se fusionan de manera coordinada a través de numeroso tipos de ritmos temporales. Concluye: Mi experimento formal y mi argumento se derivan mutuamente uno de otro.
Informa sobre las fuentes de investigación del texto: trabajo de campo en diversos espacios del mundo. Nuevamente, la metáfora de la seta, le permite mostrar la modalidad de las investigaciones realizadas. Bajo el suelo del bosque, los organismos fúngicos se extienden formando redes y madejas, ligando raíces y suelo minerales, mucho antes de llegar a producir setas. Todos los libros surgen de colaboraciones parecidamente ocultas.
Especifica luego, no solo los grupos de investigación, sino las publicaciones posibles en un futuro.
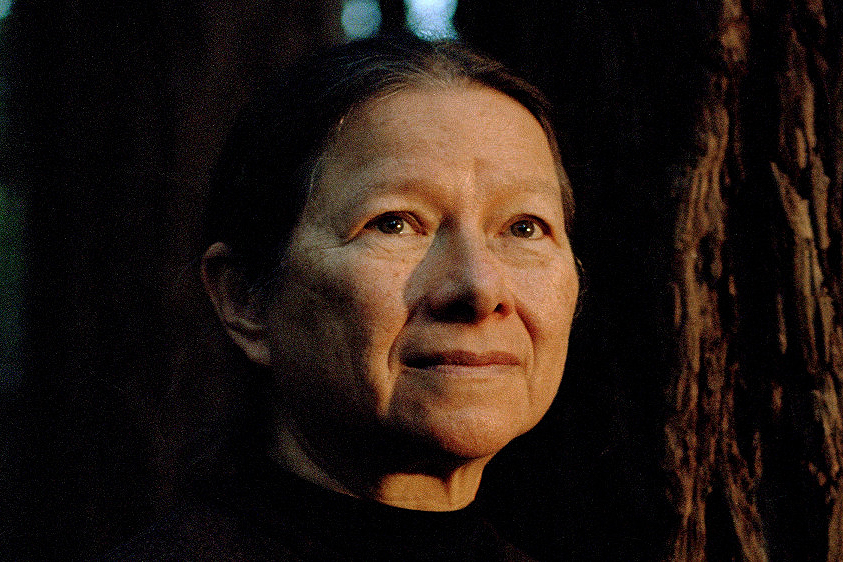
Afirma nuevamente, las transformaciones que implica esta diferente visión del mundo humano y no humano en una totalizadora forma de producción intelectual. Investigar sobre el matsutake no solo te lleva más allá del conocimiento disciplinario, sino también a lugares donde diversos lenguajes, historias, ecologías y tradiciones culturales configuran sus propios mundos.
Detalla, esquematizando, las diferentes líneas conceptuales que sostienen este cambio de paradigma además de las subvenciones y aportes recibidos de múltiples investigadores e instituciones.
Finalmente, justifica la inclusión de la Bibliografía a pie de página por la multiplicidad y heterogeneidad de fuentes y referencias.
Significación acertadísima del fragmento: Posibilitar interrelaciones.
Está todo dicho…
Recién entonces, es que el texto propiamente dicho, se abre ante nosotros. Un Prólogo poéticamente enunciado: Aroma de otoño, se adelanta a los cuatro capítulos que se estructuran en veinte fragmentos.
Interesan los Interludios que completan cada capítulo: denotan las acciones posibles a realizar desde esa totalización que se pretende: oler, rastrear y bailar con el Anti final.
Luego del Índice, dos fragmentos, reiteran o completan la información necesaria. Uno, La seta del Fin del mundo que detalla la información sobre ese hongo.
Información que no les daba para que me siguieran acompañando!
Así dice: Matsutake es el hongo más valioso del mundo y una maleza que crece en los bosques alterados por los humanos en todo el hemisferio norte. A través de su capacidad para nutrir árboles, matsutake ayuda a que los bosques crezcan en lugares desalentadores. También es un manjar comestible en Japón, donde a veces tiene precios astronómicos. En todas sus contradicciones, matsutake ofrece información sobre áreas mucho más allá de los hongos y aborda una pregunta crucial. ¿Qué cosas se las arreglan para vivir en las ruinas que hemos creado? Reconoce la historia de diversidad que genera, como también, la respuesta posible a la crisis que atraviesa el mundo humano y no humano.
El texto se cierra con esta afirmación que nos llena de esperanza. Al investigar uno de los hongos más buscados del mundo, “el hongo del fin del mundo” presenta un estudio original de la relación entre la destrucción capitalista y la supervivencia colaborativa dentro de paisajes de múltiples especies, requisito previo para continuar la vida en la tierra.
Los dejo en la lectura. Dejaré la copia de este último texto en la Biblioteca de la Facultad. Siento que tomar conciencia, darnos cuenta de la crisis que vivimos, es imprescindible.
Entonces, cuando entre amigos, hablamos de lo mal que estamos en lo cotidiano, en lo que se avizora, en la particularidad de nuestras vidas y en la generalidad de lo humano y lo no humano, me parece fundamental pensarnos desde estas perspectivas que son como pequeños brillos en la oscuridad que nos indican que, aún, algo es posible… en esta endeble existencia que tenemos.
Por eso, les traje estos dos textos.
¡Hasta más vernos!
Los abrazo
María
Textos
Lowenhaupt Tsing, Anna. 2021. La seta del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas. Capitán Swing, Libros. Madrid.
Tamás, Rebecca. 2021 Extraños. Ensayos sobre lo humano y lo no humano. Nuevos cuadernos de Anagrama. Barcelona.
* Docente e investigadora. Fue profesora de Literatura Argentina y Movimientos Estéticos, Cultura y Comunicación en la ex ECI, a la que dirigió en dos oportunidades. Es la primera Profesora Emérita de la FCC-UNC.