
Por María Paulinelli *
Comprender desde nosotros
Teriantropos, de Santiago Druetta, enlaza narrativa, reflexión y poesía para abordar la experiencia de Uturuncos, la primera guerrilla argentina del siglo XX. Y conjura ficción y realidad en una búsqueda del sentido universal de las resistencias.
¡Hola! Nuevamente con Ustedes. Han pasado muchas cosas en estos días. Algunas relevantes. Otras, no tanto. El mundo gira. Lo pensamos. Lo pensamos en este tiempo que vivimos. Lo miramos. Lo observamos. Pero también, seguimos creando discursos que nos permiten vivenciarlos, recordarlos, representarlos… y pensarlos y pensarnos.
Y entonces, siento que es importante que les hable de este libro. De un amigo. De uno más de nosotros.
¡Y aquí va!
Teriantropos o la multiplicidad de lo necesario
Santiago Druetta escribe el texto.
Mientras escribe… dice, interpela, imagina, recuerda, hace poesía.
Quizás por eso, el asombro que produce su lectura.
Quizás por eso, la magnitud de su propuesta.
Una multiplicidad que se expande en las posibilidades que tiene la escritura.
Siento como un torbellino que me invade. No puedo alcanzar la plenitud que solo alcanzo cuando leo y lo releo…
Y entonces, me digo: La pasión finalmente ha abrazado a Santiago. Lo ha hecho suyo. Y nosotros, también, podemos abrazarla.
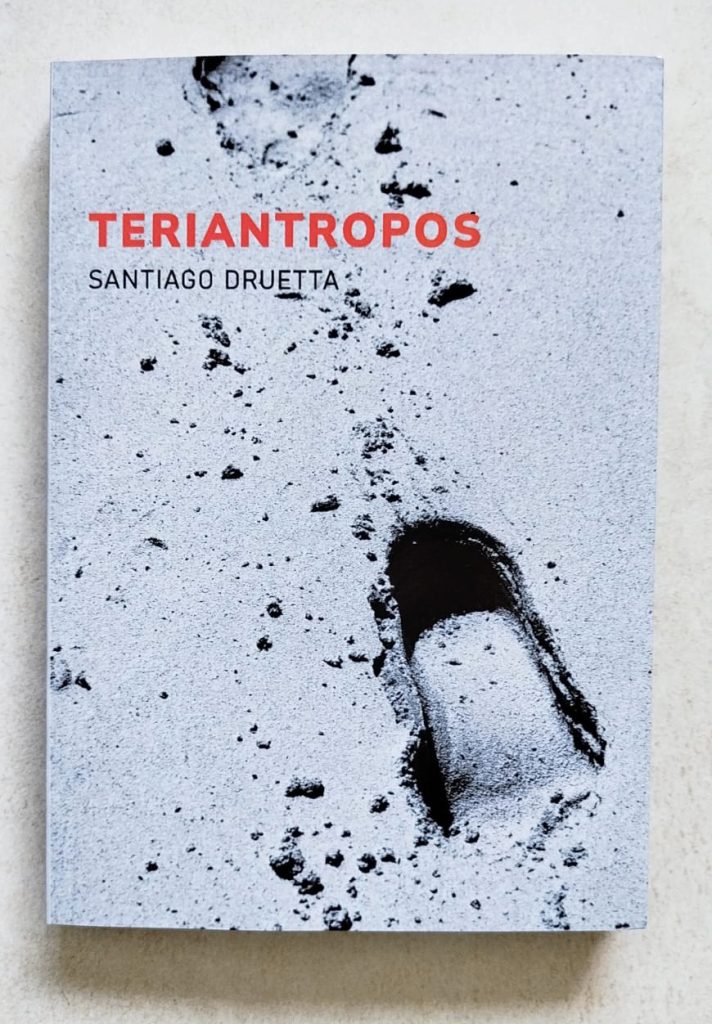
El texto estructura esa multiplicidad y lo hace sin pausa, lentamente. Es necesario avanzar en la lectura para entenderla, sentirla, comprenderla.
¿Me acompañan en ese recorrido?
Un epígrafe de Ernest Renan nos ubica en el mundo posible que ha creado. Un mundo posible sin fisuras, que refiere a la nación como enunciado. La esencia de una nación reside en que todos los individuos tengan muchas cosas en común y también que todos hayan olvidado muchas cosas.
El sentido de comunidad se desprende en esa apelación. La memoria como sustento imprescindible, pero también, el reconocimiento del olvido como presencia indiscutida. A partir de esta afirmación, el mundo posible se desgrana. Se expande. Se abre ante nosotros. También, esboza lo que se pretende en la lectura.
Un fragmento hace las veces de prólogo. Indica la materia de la que está hecho el enunciado. Cualquier similitud con hechos y personas reales no es casualidad. Muchos nombres, acciones, fechas y lugares, coinciden bastante bien con eso que, a falta de mejor nombre, llamamos realidad. Pero eso no lo hace necesariamente verdadero.
De esta forma, explicita la categoría de mundo posible, como lo hemos denominado. Un mundo que existe por sí mismo como materia discursiva y que tiene sus propias reglas de funcionamiento, que pueden confundirse o no como el mundo real e histórico que representan. De ahí la definición de exorcismo laico sobre una época nimbada por los fantasmas. Esto, ya nos señala la complejidad de los acontecimientos y de la enunciación.
Una tercera persona enuncia el texto. Recurso propio de la categoría de mundo posible, ordenado según una visión supuestamente despojada de toda subjetividad Sin embargo, se explicita la relatividad de la documentación. Es necesario aclarar ahora que, acerca de aquella conversación en la cocina, solo disponemos del testimonio de la dueña de casa, obtenido muchos años después y a regañadientes. Una y otra vez, se insiste en la autenticidad de los sucesos relatados, pero no de su versión.
Como dioses y demonios
El texto se estructura en capítulos, integrados por fragmentos. Los primeros tres capítulos, siguen un orden cronológico: entre fines de 1958 y 1959. Se relatan los hechos vinculados al surgimiento de esos esbozos iniciales de resistencia que se continuaron luego en toda Latinoamérica durante los sesenta y los setenta. Acotemos que también la República Española tiene su espacio en acontecimientos y protagonistas.
La narración siempre remarca las posibles fuentes, pero relativizando su carácter documental como ya hemos señalado. La inclusión de un poema sin título, no solo interrumpe el relato, sino que provoca la reflexión sobre el sentido de las utopías. Esos sueños que confunden siempre/ lo deseable con lo posible/ y lo justo/ con lo que se debería esperar. Finaliza apuntando la distancia temporal e ideológica que dificulta su comprensión. Pero juzgarlos desde el realismo yermo/ de este presente/ más que un anacronismo estúpido/ es un pecado secular.
El siguiente capítulo –con fecha de primavera del 59– continúa el hilo narrativo que nuevamente se corta con otro titulado Interlunio Nocturno con dos fragmentos: Sueño mudo y Palabras. Escritos en cursiva, nuevamente imponen un corte que supone una recepción diferente en la lectura.
Un sueño mudo refiere los pensamientos y diálogos de los protagonistas y, al mismo tiempo, entronca con la situación histórica de ese momento. Nuevamente el tono poético le posibilita metaforizar las situaciones y supone una decodificación inteligente del texto. Un país que sueña un sueño imposible, infinito e inefable, que ahora alguien nombra “tirano prófugo”. Y mientras tanto, unos soldaditos de plomo se entrenan bajo un sol de plomo y en secreto. Bajo la protección del pueblo que, amenazado de plomo, busca las palabras adecuadas para escribir un himno como romántico tributo a la libertad. El segundo fragmento Palabras, insiste en el valor conferido a los documentos sobre la represión que tienen como base la guerra psicológica por sobre la acción.
De esta manera, estos dos fragmentos distienden el relato de los hechos y lo completan en su necesaria complejidad.
Dos nuevos capítulos –La huella de Ícaro, y La visita– nos introducen en los sesenta. Y asimismo, esbozan el carácter mitológico del texto. La referencia a elementos de ese tipo de relatos, se ratifica con el capítulo siguiente: La Salamanca. Ahora no solo se transforma la enunciación narrativa en un discurso teatral, sino que se apela a lo fantástico como forma de representación. Además, un lacónico subtítulo Sin fecha ratifica este sentido de permanencia a través del tiempo. Por eso las referencias a la cultura popular convertida ahora en mitología de los pueblos. Referencias a la mitología griega en los mitos aludidos –Ícaro– como a la Argentina –La Salamanca–.
La inclusión de imágenes permite no solo el reconocimiento de otra forma de resistencia a través del arte, sino que explica el hilo que subyace en todo el texto: Los teriantropos. Esos híbridos de humano y animal que, por eso mismo, son capaces de actuar como dioses y demonios, como enuncia en la contratapa. Un concepto que recupera una visión singular de nosotros, los latinoamericanos, que referenciara Abel Posse hace mucho tiempo, en Los perros del Paraíso. La contundencia de un medio natural que nos hacía estar más que el siendo de la cosmovisión occidental y que fuera magistralmente elaborada por Rodolfo Kush. ¿Se acuerdan? Santiago habla de esto. Lo metaforiza en capacidad de actuar en los extremos: como dioses y demonios.
Hermoso, ¿no?
El último capítulo –Sísifo– se subtitula De allí en más, narra las últimas vicisitudes de los protagonistas. Y para no faltar al contemporáneo deber de respaldarnos en las citas, que es decir en la tradición y la autoridad, diremos que, cuando el Creador los llamó para devolver la vida que les había prestado, aquella gente se presentó con ayunos propios y ajenos, con la llovizna calándoles los huesos ya en desuso, casi descalzos con la ropa hecha jirones, y reservando las pocas fuerzas restantes para cargar con sus almas. Las que el enemigo nunca logró hacerles deponer. Ese sintagma último cierra así, magistralmente, el reconocimiento del heroísmo y compromiso de los protagonistas.
¿Quién parió a la esperanza?
En todo el texto se incluyen reflexiones que exigen una lectura imprescindiblemente reflexiva, más allá de la historia y de los hechos relatados. Profundos conceptos que no eluden el carácter poético y que suponen una manera de entender la complejidad de la Historia y de sus hombres. Podría transcribir y transcribir estos fragmentos nimbados de belleza, pero en los que identificamos la singular expresión de Santiago. Parece que lo estamos escuchando mientras los leemos.

Sobre el título del libro: Una densa mitología habitada por entidades capaces de repartir las peores sanciones por cualquier razón o ninguna. Y así a cuenta de relatos ancestrales y experiencias directas, los muchachos se anoticiaron sobre la existencia de terribles híbridos de animal y humano; animal y divinidad; naturaleza y fantasmagoría.
La lucha y la resistencia. ¿Qué libertad puede surgir de una lucha atenida a reglas y procedimientos? ¿Y si no? ¿Qué victoria puede alcanzar un ejército impredecible? ¿Qué tan eficaz puede ser la lucha de quienes son capaces de sentir el dolor del adversario? ¿Y si acaso la victoria fuera hija del orden y la insensibilidad? ¿Entonces, quién parió a la esperanza?
La universalidad de las resistencias. Los dos combatientes velaban el sueño de los obreros y los campesinos del mundo entero. El sueño de los zafreros. Los estibadores, las maestras, los sastres, los enfermeras…
Y seguiría y seguiría.
Los dejo a Ustedes, que reconozcan esos fragmentos imposibles de olvidar. Esa suma de belleza y pensamiento.
Un texto necesario.
Imprescindible en estos tiempos falaces y desoladores… carentes de utopías y en consecuencia de esperanzas.
Un texto para pensar y reflexionar… no para añorar, sino para comprender. De ahí su ineludible aporte a una resistencia a la banalidad de las propuestas y de la política en todos sus espacios.
Gracias, Santiago.
Gracias a ustedes por leerlo.
Nos encontraremos, muy pronto.
Un abrazo.
María
Texto
Druetta, Santiago. 2025 Teriantropos. Lago Editora. Córdoba. Argentina.
* Docente e investigadora. Fue profesora de Literatura Argentina y Movimientos Estéticos, Cultura y Comunicación en la ex ECI, a la que dirigió en dos oportunidades. Es la primera Profesora Emérita de la FCC-UNC.