Bitácora de una estudiante de Comunicación Social, en tiempos de cuarentena coronavirósica, preocupada porque “la soberbia y el individualismo no nos hagan perder más gente”.
Por Agustina Sosa *
19 de marzo
La vida nos cambió de golpe y algunos recién estamos empezando a dimensionarlo. El pasado se ve lejano y el futuro es algo parecido a China venciendo los contagios por coronavirus. En el medio, nosotros, vamos haciendo malabares para ganar tiempo, mientras buscamos pedazos de esperanzas y entretenimiento abriendo la heladera, Netflix o el botiquín del baño para maquillarnos o afeitarnos como si a alguien le interesara vernos bonitos sentados en el living.
No sé si es bueno o malo, pero esta pandemia va a cambiar nuestra forma de vincularnos con nosotros mismos y nuestro entorno. Y quizás sea demasiado pronto, (y quizás no estemos para contarlo) pero estoy convencida de que se está abriendo una nueva dinámica de habitar y vivir nuestra vida y nuestro planeta.
Algunos dicen que los canales de Venecia se ven cristalinos y que los peces nadan invadiendo todo a su alrededor ya que las góndolas se han detenido. Otros, más pesimistas, dicen que nada se ha limpiado y que la mugre se va para abajo ya que no hay circulación, y que sólo por eso el agua se ve transparente.
Otra noticia cuenta que mientras los humanos practicamos el distanciamiento social, un grupo de 14 elefantes irrumpió en una aldea buscando alimentos y terminaron bebiendo “vino de maíz” y emborrachándose tanto que se quedaron dormidos en un jardín. Es complicado verificar esa noticia, pero la dulzura que transmiten las fotos son un ingrediente necesario para remar contra la angustia de estos días.
He pensado muchas cosas en estas últimas semanas (¿acaso podemos hacer otra cosa?) y entre ellas me ha sido inevitable recordar esta frase de El Extranjero, de Albert Camus, que dice: “Comprendí entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un sólo día podría, sin dificultad, vivir cien años en una prisión. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse. En cierto modo era una ventaja”.
Tal vez lo peor del encierro sea que irremediablemente nos encuentra con nosotros mismos, nuestras frustraciones, nuestros recuerdos, nuestros deseos. Quizás lo más desesperante de tener ahora todo el tiempo del mundo y todas las excusas que realmente justifican dejar todo para después, sea, justamente eso. No podemos concentrarnos en lo que tenemos que hacer porque nadie espera que lo hagamos. No podemos empezar lo que no sabemos cómo va a acobijarse cuando se termine. Y qué tortura para cualquier neurótico, sentir que construye en arenas movedizas.
En Italia murieron 475 personas en un día. En España, ya van 741 fallecidos. En Argentina, tres personas perdieron la vida a causa de este bien nombrado por el presidente: “Enemigo invisible”. Los millennials nos preocupamos en silencio por nuestros padres sesentones y ellos, a su vez, se preocupan por sus padres, nuestros abuelos. El amor se configura como una preocupación que se calla, que se oculta. Y la muerte aparece en los noticieros y en la tapa de los diarios gritándonos que nos hagamos cargo de la finitud.
¿Será que el coronavirus vino a enfrentarnos con lo que ya sabemos: la consciencia de nuestra propia muerte y de lo imposible de calcular algo? ¿Cómo se habrán sentido los habitantes de la Europa de post guerra? Creo que algo de ese existencialismo habita nuestro presente.
O probablemente el coronavirus vino a tambalear las estructuras que creíamos imposibles de derribar y a darnos la razón, tal como lo dijo Jorge Alemán hace un tiempo, este “capitalismo financiero sin padre” queda a la vista que necesitaba un padre: en Argentina, ese padre tiene cara de Alberto Fernández, y en el resto del mundo vuelven a debatir sobre la importancia del Estado.
¿Será que el coronavirus vino a decirnos que es inviable el avasallamiento del consumismo de chatarras, alcoholes en gel y papeles higiénicos sin importar si el que está al lado tiene uno para él o queda uno para él en la góndola? Alcanza con recorrer algún supermercado para ver que las góndolas –y no precisamente las de Venecia– están bastante “saqueadas” por el egoísmo.
¿Será que era imposible sostener el turismo globalizado de cientos de miles de personas capturando con sus cámaras los restos de una civilización que sabía relajarse por un momento?
No lo sé.
A mí, el coronavirus me derribó los planes, me destruyó lo que creía asegurado y me desorientó como ningún otro evento lo hizo en la vida.
Pero, después de todo, ¿quién nos apura cuando el reloj se detiene? Quizás la certeza de que algún día vamos a morir era lo que nos hacía apurarnos por vivir, por recibirnos, por casarnos, por tener hijos… y ahora que tenemos todo el tiempo del mundo porque luchamos por no morir mañana (o no contagiar, o no perder a nuestros seres queridos) no nos queda más remedio que repensarlo todo.
¿Cómo? Quizás nadando como los peces, quizás emborrachándonos como los elefantes, quizás respirando a través de una ventana, quizás extrañando a nuestras mascotas que ya no están, esas que con sus miradas nos decían: “Tranquilo, humano, estamos acá para respirar”.
Y sentir. Y amar. Y, por sobre todas las cosas, quedarnos en casa. Volver a construir un mundo que se parezca más a un hogar y menos a un edificio distante. Y que la soberbia y el individualismo no nos hagan perder más gente.
***

24 de marzo
—Che, ma, ¿cómo fue esa vez que vieron a Alfredo Zitarrosa en Mar del Plata con mi viejo? ¿Había “estado de sitio”? ¿Por qué tuvieron tanto miedo al salir? –le pregunté mientras me sentaba en la punta de su cama.
—Porque era tarde y no había nadie. Yo tendría miedo de que nos robaran, porque encima nos perdimos. Tu papá debe haber sabido bien que los milicos, si nos agarraban… viste como era. Encima se peinaba engominado, igual que él. Se vestía igual que él.
Siempre le pido a mi vieja que me cuente una y otra vez esa anécdota. Supongo que me gusta imaginarlos pendejos, Pájaros de Portugal, corriendo de la mano, después de haber llorado desconsoladamente al escuchar al uruguayo cantar “Adagio en mi país”, en un saloncito casi clandestino, allá en los opacos setenta y largos, supongo.
Mi viejo no le dijo a mi vieja que era comunista de entrada. Pasaron varios meses hasta que se “lo confesó”. Lo hizo porque mi vieja no entendía por qué se juntaba tanto con un grupo de hombres y mujeres –fundamentalmente las segundas– en una época en la que no era tan común la amistad entre hombres y mujeres. Dice que al escuchar: “Soy comunista” sintió que se le venía la noche. Y así fue. En casa peronista, un morocho comunista no fue bien recibido.
Bueno, quizás en el país del Che como estampita, sticker para autos y remeras, los comunistas nunca fueron bien recibidos.
“Una noche íbamos para Carlos Paz y tu papá señaló desde la ruta un campo con una luz redonda y me dijo ‘dicen que allá matan gente’ y no pronunció más palabra”. Ese lugar de la luz redonda como una perla, se trataba del ex centro clandestino de detención “La Perla”, lugar donde se torturó y se mató a miles de personas. Mi vieja, una hermosa morocha de ojos color esmeralda, empezaba a notar que mi viejo sabía cosas que no quería o no podía contarle.
Mi viejo me regaló la historia de “La Fede” (Federación Juvenil Comunista) cuando cumplí 18 años. Es un extenso libro rojo y dorado que nunca leí porque, quizás, no quisiera terminarlo jamás. Y anoche, hurgando entre sus cajones (los que usaba antes de que se separaran) encontré un voto cuyo origen, según me dice por WhatsApp, no recuerda.
Los comunistas compartían el pelo engominado, las camisas de señor, el gesto duro –como si el mundo doliera demasiado como para permitirse ser felices– y cierta ingenuidad (propia del soñador humanista) que les hizo históricamente confiar en personas equivocadas. Sin embargo, pienso que hoy la realidad nos regala videos de médicos cubanos bajando de aviones para ayudar al azotado por el coronavirus país italiano, lo cual quizás nos diga que el sueño de un mundo con más igualdad no ha muerto y sigue buscando apostar por la vida.
Anoche, el juego “Preguntados” me interrogó sobre la caída del muro de Berlín (algo que no viví pero leí) y pensé que tal vez hace unas décadas derribaron una gran pared de ladrillos, pero no el muro de la desigualdad. Cuántas cosas han cambiado y sin embargo otras no tanto.
Quizás los comunistas se crean extinguidos, quizás el mundo nos diga que Cuba ya fue absorbida por el capitalismo, que los rusos ya no se “comen los niños” (como vendía Hollywood) o que el comunismo chino es una mentira que se dedica a comer murciélagos y contaminar un planeta. Yo prefiero creer que el comunismo sigue vivo en señores de gesto duro, bigotes y gomina. O en un libro que leeré cuando junte coraje. O en un joven médico que cruza océanos por salvar vidas sin importar los documentos.
—Tú no pediste la guerra
Madre tierra, yo lo sé –cantaba Zitarrosa.
***
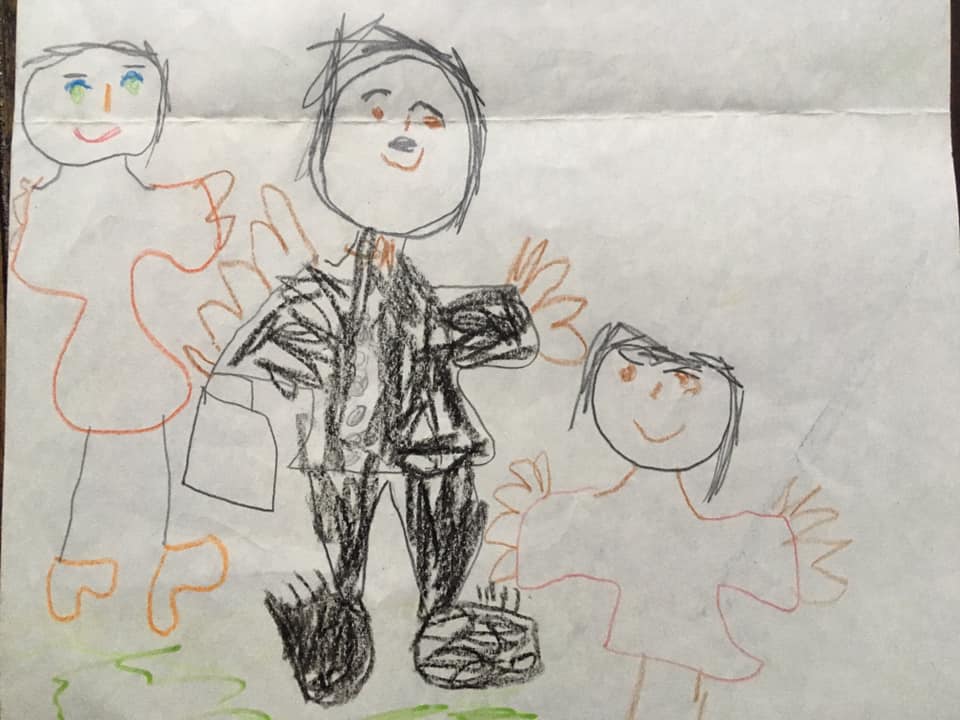
27 de marzo
En la cola del super estamos todos: la esposa del sojero, el amigo de mi hermano, el hijo del vecino, mi viejo, yo. Y por el cuerpo se nos escurre la lluvia, primero por el pelo, después la campera, después las zapatillas.
—¿Cuántas personas entran? –me pregunta la mujer que se me acerca a una distancia que considero irresponsable. “
—De a uno,
uno por grupo familiar –respondo y me alejo. Ella se queja y parece no entender
por qué tomo distancia. En mi cabeza, supongo que por su robusta posición
económica puede haber venido de Europa hace poco. Qué horror, pienso, cómo este
bicho nos ha hecho construir un otro amenazante. Un nuevo otro amenazante a
todos los que ya teníamos configurados… en fin.
Adentro del supermercado estoy nerviosa. Y nublada.
No puedo concentrarme en mi lista, en las pocas marcas, en la poca mercadería,
en los precios. Mi viejo, con un montón de lluvia sobre su camisa desabrigada, me
muestra sonriente un aceite de granada: “¿Viste qué hermoso esto?”. ¿Cómo
hace para encontrar hermosura en este contexto?, gruñe mi mente.
Me rindo. No puedo concentrarme. La angustia me va llenando el alma como los tubitos se llenan de algo verde en los videojuegos. Mi viejo me gana por goleada: el carrito del super se va llenando con cosas que él encuentra después de manotearme la lista. Yo sólo quiero esfumarme. ¿Viste cuando estás teniendo una pesadilla y querés despertar? bueno, eso.
“Mirá lo que te compré”, me dice sonriendo otra vez, y me muestra varias fetas de mortadela. Siempre le dio risa que me guste tanto ese fiambre populista. Le devuelvo la sonrisa pero mis ojos no cesan de capturar los barbijos por todos lados, los guantes, los carteles que suplican distancia, las mujeres sin maquillaje, los viejos con miedo, el alcohol en gel y su ausencia. Los adolescentes con varias notas en sus manos contando que están haciéndole los mandados a sus abuelas y a sus vecinas.
Me apresuro a guardar las cosas en las bolsas, mi viejo pasa la tarjeta, el señor detrás de él resopla enojado y tiene razón: somos dos y no uno. Las manijas de las bolsas me cortan la circulación y me detengo a tocar un perro que tirita durmiendo enroscado en la puerta: “¿Quién es el perro más hermoso? ¿Eh? ¿Quién es?”. Y mi viejo me mira pidiéndome que deje de hacerlo empapar en lluvia.
Dejamos el auto frente a la YPF. Abro el baúl y le suplico que se tome un té caliente apenas llegue. “No, voy a hacer algo mejor, ya vuelvo”. Regresa con dos cafés y una bolsa llena de medialunas. No se lavó las manos. Me desespera. Pero frena mi histeria diciéndome: “Mirá el paisaje, tomá el café, cerrá los ojos e imaginate que estamos en un bar”.
Llegamos a
casa. “Me cortaron las alas”, me dice mi vieja, porque con todo lo comprado no
tendrá excusa para ir al super. “Tomate la presión, lavate las manos, te pongo
gotas en los ojos”, le ordeno a mi viejo porque tiene un derrame. Dejo que
charlen entre ellos. Me sumerjo en la lluvia y busco una maceta de un cactus
con flores. La embolso. Le digo que se la lleve.
A cambio, mi viejo me regala fotos impresas que
tiene en la puerta del auto. Siempre tiene fotos.
Pero a la foto más grande me la regaló en la mente. Ya volveremos al bar, viejo, ya volveremos.
(continuará)
* Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, orientación en Comunicación Gráficas. Actualmente, prepara su tesis de grado y escribe en el periódico La Jornada.

