
Por Silvina Yanover, Milena González y Octavio Rojas *
“No se puede pensar un conflicto ambiental solo desde los aspectos biológicos”
Ciencia, arte, comunicación y ecología confluyen en el podcast Crónicas contra el colapso. El periodista y docente Pablo Ramos cuenta la experiencia de su trabajo en un Brasil que se recupera y traza un camino para “salir de la pesadilla de los regímenes autoritarios neoliberales y garantizar democracia”.
Crónicas contra el colapso es una serie de podcast, resultado de una investigación interdisciplinaria desarrollada en la Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil. Como parte de un programa de becas para investigadores. Pablo Ramos, periodista y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UNC, formó parte del equipo de investigación.
Licenciado en Comunicación y doctor en Ciencias Sociales, Ramos fue director artístico de la 102.3, una de las radios de los SRT hasta 2024, y conductor durante más de diez años del programa Subversiones. Además, fue uno de los fundadores de Radio Revés de la FCC y de FM La Curva 106.1. El proyecto de su investigación en Brasil concibe el sonido como una forma de resistencia capaz de catalizar el cambio social y la justicia ecológica en los territorios latinoamericanos.
En diálogo con el portal Qué, nos relata su experiencia durante estos meses en el país vecino y los abordajes de la investigación que dieron como resultado esta producción colectiva.
Escuchá aquí Crónicas contra el colapso

-¿Qué mirada científica sobre los problemas ambientales encontraste durante esta experiencia en Brasil y qué diferencia hay con los especialistas en ambiente de Argentina?
-Como diferencia, creo que Brasil tiene una trayectoria dentro de la ecología política, más sólida y más antigua que en la Argentina. Esto tiene que ver con las condiciones geográficas de Brasil y la enorme cantidad de superficie de áreas naturales. Pensemos en la Amazonia y ya eso habla de una importancia no solo a nivel continental sino global. Su naturaleza, la mata atlántica, el Cerrado, el pantanal… Esa exuberancia de territorios naturales que tiene Brasil ha sido siempre muy disputada desde el punto de vista geopolítico… el caso de Chico Mendes y toda la lucha en la Amazonia después que se llevaron el caucho. Hay una historia muy fuerte vinculada a las luchas por los territorios frente a los modelos extractivistas. En Argentina no es que no exista, pero allá hay una diversidad, además, de pueblos originarios. Brasil tiene más de 300 pueblos originarios y más de 100 pueblos en que su conexión o su contacto es nulo o es muy esporádico, pueblos que continúan viviendo como hace más de diez mil años. Estas son características muy particulares del territorio de Brasil, sumadas a que la historia de la colonia portuguesa y la independencia de Brasil fue diferente al resto de América Latina. Más allá de eso, creo que en la agenda ha tenido una prioridad, sobre todo en los últimos 20 años, lo que no se ha dado tanto en Argentina. En términos políticos, que una militante ambiental como Marina Silva haya sido la primera Ministra de Ambiente del primer gobierno de Lula, significó -más allá de cómo uno puede evaluar después el proceso- una decisión política de jugarse por los militantes ambientales o ecológicos. Aquí no se ha visto a uno ocupando un cargo tan importante como un Ministerio de Ambiente.
Más allá del retroceso que implicaron los gobiernos de (Michel) Temer y el de (Jair) Bolsonaro, Marina Silva vuelve a ser una referente en este nuevo gobierno de Lula. Entonces, dentro de esa agenda donde lo ambiental ocupa un lugar importante en Brasil, sus discusiones y sus debates, las universidades han mantenido un constante trabajo de investigación científica, de interpelación y de búsqueda de interdisciplinariedad. Si bien se da en Argentina, me parece que todavía falta un poco más, entender cómo cruzar campos como la biología, geografía, salud, artes, comunicación, sociología…
-¿Por qué es importante esa interdisciplina?
-Es que no se puede pensar un conflicto ambiental únicamente desde los aspectos biológicos. A veces se reduce mucho, incluso el término ambiente está tomado justamente de las ciencias naturales, en lugar del concepto de territorio, más propio de las ciencias sociales o humanas. Esa intersección entre diferentes campos científicos se viene dando en Brasil desde hace rato y por lo menos yo pude constatar fuertemente en mi experiencia en la UNICAMP, Universidad de Campinas, donde los núcleos que abordan las temáticas socioambientales o socioecológicas tienen múltiples derivas y se cruzan constantemente. Me parece que es algo a seguir, porque le otorga una complejidad al tema de los territorios, la salud y el cambio climático. Una dimensión social, política, humana y económica que no puede quedar únicamente restringida dentro de cierta comunidad científica más vinculada a las ciencias naturales. Tiene que haber una voluntad desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, desde las artes, de entrar a esas discusiones y no como un lugar subalterno a las ciencias naturales, sino complejizando conceptos. Como este, el de ambiente versus el de territorio, que me parece algo clave para pensar.
-¿Qué es la plataforma Gaia Senses y qué tipo de vinculación implica entre la tecnología y el ambiente?
-Es un desarrollo, que funciona también como una aplicación, del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información, del Ministerio de Desarrollo de Brasil, que trabaja junto con la UNICAMP. Algo de lo que planteaba recién está presente, porque quienes desarrollan eso son un equipo interdisciplinario: matemáticos, informáticos, gente de ciencias de la computación, artistas, gente vinculada a la salud, músicos… Hay un trabajo de un equipo interdisciplinario que promueve pensar, como decía una profesora mía, Claudia Aboaf: “En estos tiempos el clima es casi como un parte de guerra”. En el sentido de la importancia que tiene hoy saber cómo va a estar el día, cuándo llueve, cuándo se va el frío, los diferentes momentos climatológicos, que están en una zona de incertidumbre frente a los patrones que se venían dando, que tiene que ver con el cambio climático. Hay un conocimiento general de esta situación, más allá del de los negacionistas, pero esa información está combinada con la idea de catástrofes, una sequía, las inundaciones, una tormenta, un huracán, lo que pasó en Bahía Blanca…
-Cosas que ya estamos viendo…
-…que estamos viendo todo el tiempo. En este sentido, “parte de guerra” tiene que ver con una información imprescindible sobre un campo que se ha vuelto conflictivo. Antes, tal vez podíamos pensar que el clima era algo bueno: ¿Me abrigo? ¿No me abrigo? Hoy sabemos que detrás de eso hay una amenaza, que puede deparar algo catastrófico. La idea de Gaia Senses es cómo sensibilizar justamente frente a esa información que uno escucha permanentemente en los en los boletines en la radio. Miramos el estado del clima, una sección clave en los informativos. Pero, ¿cuándo te hablan del cambio climático? ¿Cuándo hablan de los conflictos territoriales? ¿Cuándo hablan de la situación de los glaciares? ¿Cuándo hablan de los niveles del agua? ¿Cuándo hablan de la situación de las cuencas hídricas? No, parece que la información fuera simplemente un dato que obedece a alguna cuestión por fuera de lo que nosotros podemos hacer, que no nos compromete.
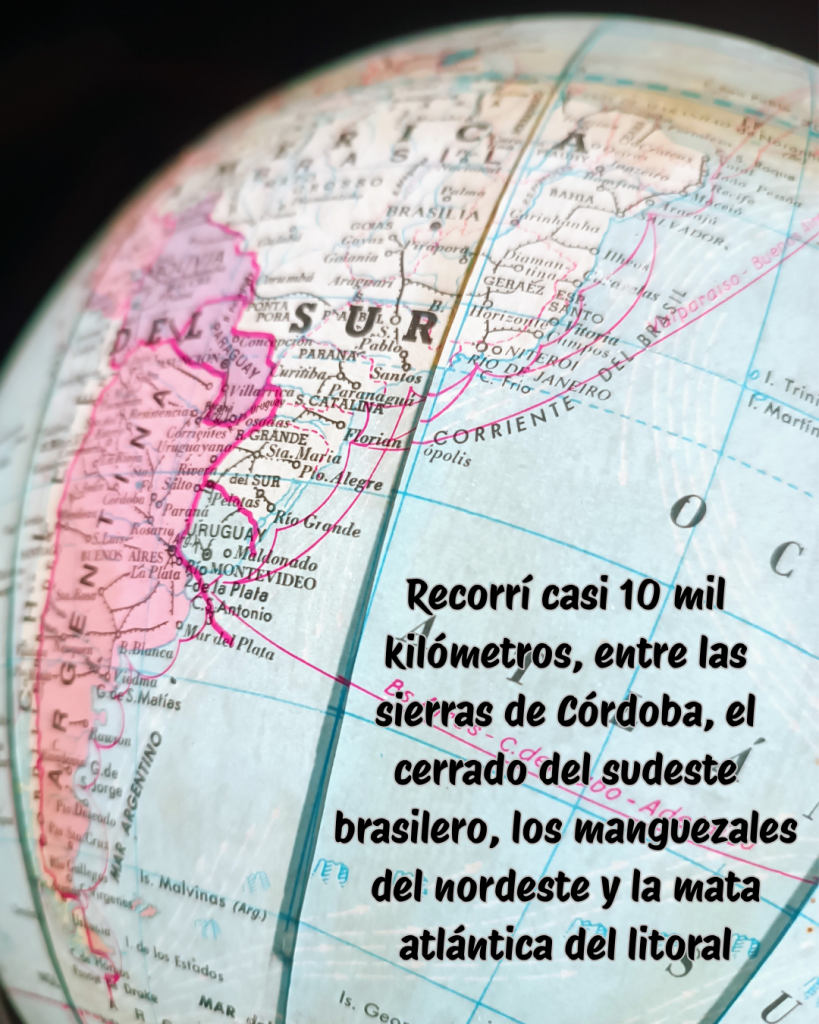
Uno de los grandes problemas que tenemos es esa desconexión de la mayor parte de la sociedad con los eventos relacionados al cambio climático. Por una parte sabe que algo está pasando en el planeta, por otra parte recibe un montón de información que circula sobre los efectos del cambio climático, pero no puede conectar con su vida, con su territorio sobre qué puede hacer o qué puede dejar de hacer, qué puede activar, qué puede cambiar, qué puede transformar en sus lugares, en sus territorios.
-Hay una saturación informativa que insensibiliza y obstaculiza el compromiso…
-Me parece que esa brecha, esa distancia puede ser abordada desde una posible alternativa, desde la sensibilidad. Esto es un poco lo que propone Gaia Senses, que a través del arte me parece que apunta a afectarnos sensiblemente, no desde la información solamente o desde la razón, sino desde lo emocional, lo afectivo. Que vos puedas en esa aplicación ver en un mapa, como si fuera un Google Maps satelital, donde fijás el punto de referencia y te da los datos del clima, pero además genera un interfaz musical, sonora y visual, creada a través de programas de computación y algoritmos, donde hay una sensibilidad trabajando, hay referencias matemáticas, hay información que proviene de todo el sistema satelital. Ese es el desarrollo de Gaia Senses, pensando en una conexión sensible con los territorios y la atmósfera. Es una propuesta desarrollada justamente desde ese abordaje interdisciplinar, de múltiples científicos pensando en que no basta únicamente con investigación dura que circule, sino también apelar a la sensibilidad de la gente. Nosotros hemos perdido gran parte de esa conexión, pero todavía como especie podemos tener una pequeña esperanza en que esa reconexión con los territorios, con las otras especies y con el planeta sea lo que nos permita pensar alguna alternativa al colapso.

-Durante tu estadía en Brasil ¿qué pudiste observar de la situación política y social?
-Vi un Brasil que se está reconstruyendo, después de cuatro años de un gobierno que tuvo muchas características comunes con el proyecto neoliberal de ultraderecha, neofascista diría, de (Javier) Milei aquí en la Argentina. Esos cuatro años del bolsonarismo en el poder significaron un enorme retroceso, en términos de soberanía y de construcción de un proyecto político que venía sosteniendo el PT (Partido de los Trabajadores) con Lula y con Dilma (Roussef). Toda esta impronta violenta, fuertemente discriminatoria en lo discursivo, pero también en las políticas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación y las universidades en Brasil es muy similar al desfinanciamiento actual que vivimos en Argentina. Los ataques a los colectivos de las disidencias sexuales, el discurso misógino, el ataque a los pueblos originarios, el negacionismo en las cuestiones ambientales de cambio climático y una fuerte subordinación a Estados Unidos, son muchos elementos que permiten hacer una lectura más allá de lo que expresa Milei por Bolsonaro y Bolsonaro por Milei o por (Donald) Trump. Claramente, hay una experiencia que se vivió en Brasil y que estamos viviendo en Argentina. En ese sentido, creo que es un momento muy interesante justamente porque nos permite pensar de que hay posibilidades de salir de este tipo de regímenes autoritarios neoliberales, pero que, como está sucediendo hoy en Brasil, eso significa un esfuerzo muy grande y una necesidad de tener muy en claro cómo construir un frente, con alianzas amplias y diversas, que permitan disputar con los proyectos de la derecha y la ultraderecha. En las universidades en particular, se han reafirmado por ejemplo las cuotas de ingreso para personas de los colectivos LGTBQ+ y de los pueblos originarios. Hay una inversión muy grande en los posgrados y también hay una mirada de Brasil pensándose como una de las grandes potencias en un mundo que hoy es multipolar. Tiene una fuerte incidencia político económica, geográfica, ambiental y está dispuesto, con el gobierno de Lula, a asumir ese protagonismo sea a través de los BRICS o sea dentro de América Latina. En ese sentido, pude encontrarme en Brasil con investigadores e investigadoras argentinos que estaban allá realizando una beca del programa Move la América, que llevó casi 2000 investigadores, doctorandos, maestrandos, posdoctorales a realizar estancias en Brasil de intercambio.

-¿Cómo imaginás esa reconstrucción en la Argentina?
-En este contexto de reducción de todas las políticas en relación a la educación pública en la Argentina, hay que generar un volumen político muy grande para revertir eso, poder en poco tiempo rehacer lo que se destruyó y consolidar avances para que no peligren en el futuro. Creo que ahí hay una experiencia muy interesante en Brasil, saliendo de la pesadilla del bolsonarismo e intentando garantizar la democracia. Porque en Brasil como acá, lo que está en peligro también es la democracia: en Brasil hubo un intento de golpe de Estado, Bolsonaro hoy es un reo de la Justicia, está siendo procesado, está inhabilitado políticamente pero sigue contando con una base importante electoral, social, los evangelistas… -o una parte, porque no todos los evangelistas responden al bolsonarismo-, pero es una base social muy importante. Entonces, es un proceso que está desarrollándose pero que es muy interesante para pensar la posibilidad que tenemos en la Argentina de ir hacia un gobierno democrático, popular, progresista y que ponga el acento en América Latina y en el sur global antes que subsumirse a los intereses de Estados Unidos, sobre todo.
-Hay un fuerte contraste entre la Argentina de Milei y el Brasil de Lula, en la actualidad dos paradigmas políticos de América Latina.
-Es muy interesante esto que decís, porque también es parte de movimientos que son oscilatorios. Pocas veces pudimos encontrar un continente, una América Latina, una América del Sur en sintonía entre la mayoría de sus países. Creo que fue una gran excepción a comienzos del año 2003, cuando se creó de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la idea de la Patria Grande, pero después vino una oscilación: cuando nosotros acá teníamos un gobierno que por lo menos tenía un tinte popular, Bolsonaro ganó en Brasil. Esa oscilación se explica porque América Latina es un terreno de disputa de las naciones más ricas del mundo y principalmente bajo la influencia de Estados Unidos.
-¿Cómo ves esta cuestión en el resto de los países del sur?
-Se está disputando centímetro a centímetro, minuto a minuto, qué pasa en América Latina con sus sociedades y sus gobiernos. Entonces, nada garantiza que se alcance un grado de autonomía, de soberanía, de desarrollo vinculado a las sociedades autóctonas y que eso se pueda mantener en el tiempo. Lo que está pasando ahora en Bolivia, donde después de tantos años de un proyecto ligado al MAS (Movimiento al Socialismo), encabezado por Evo Morales, ahora van a un balotaje dos fuerzas de derecha. ¿Qué pasará en Chile? No sabemos… ¿Qué pasó en Perú? Ganó un gobierno de izquierda, estuvo unos meses y ahora es un gobierno de derecha. Uno no sabe de Venezuela y sus diferentes matices. El caso de México, con la importancia que tiene. Lo que pasa en América Latina es parte de una historia que tiene siglos de lucha por su emancipación, por sus políticas apegadas a sus pueblos, a sus culturas y los modelos claramente digitados desde afuera que en una época fueron instalados a través de golpes de Estado, como fueron todas las dictaduras, y que ahora han encontrado estas otras expresiones de derecha, de ultraderecha o los golpes institucionales o los golpes de mercado que permiten instalar figuras serviles a los intereses ajenos y foráneos. Entonces, es muy difícil pensar qué puede pasar en el futuro, pero hemos aprendido que si América Latina no encuentra -sobre todo en esta oportunidad histórica de un mundo más multipolar- su propio lugar, sus lazos y sus vínculos fortalecidos, es más fácil que se instalen gobiernos como los de Bolsonaro, Milei el de Dina Boluarte en Perú. Me parece que la fortaleza de cada nación depende en gran medida de lo que pasa también en las otras naciones de América Latina. De ahí su vulnerabilidad y también la posibilidad de potenciar procesos históricos más a nivel continental.
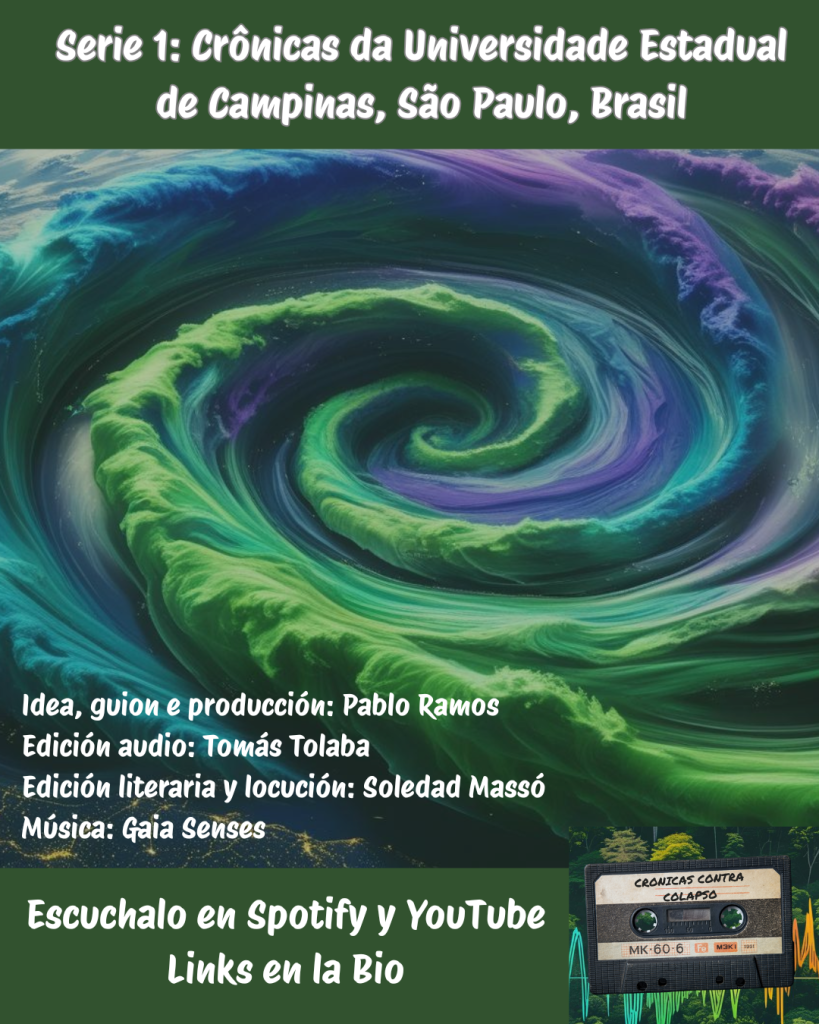
* Estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social en prácticas de trabajo final en el portal de contenidos Qué de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.