Por María Paulinelli *
Entre la ficción y la realidad, entre géneros literarios y periodísticos, El Mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli, cuenta la fascinante historia de Vadim Baranov, paradigma de “una modalidad de hacer política” que trasciende ideologías.
¡Hola!
Y… nuevamente vuelvo.
El otoño se torna incandescente. Nos entrega transparencias.
También, nos acerca al nuevo invierno.
Quizás, es demasiado pronto. Aún no sucedieron esos días de sol y de tonalidades naranjas y amarillas.
¡Recién empieza abril!
Parece haber una especie de desencaje, alteración “del transcurrir de las suaves y serenas estaciones”. (Walsh decía, parafraseando a T. S. Elliot. ¿Lo recuerdan?)
Ya hablamos de la crisis que parece invadir este mundo que vivimos.
Este otoño destemplado se parece a ese verano tórrido en el desconcierto que producen.
La naturaleza, resiste. Trastabilla. Nos muestra las desconsideraciones que tuvimos con ella, los humanos.
Y allí mismo, aparecen estos días que vivimos como personas, como habitantes de este tiempo…
Turbulencias. ¿Nuevos cambios?
Me vuelvo a Labatut. La piedra de la locura y su percepción de los días que transcurren. Fue en el primer diálogo de este año.
Me remite, ahora, a El mago del Kremlin, ese texto que publicara hace tres años, Giuliano da Empoli, el sociólogo francés. Un texto brillante, no solo por la sagacidad de sus enunciados, sino también, por la enunciación de una modalidad de hacer política.

Me digo ¿Por qué lo nombro como texto? ¿Por qué no particularizo el género al que podría adscribirse?
¿No es acaso una novela en la construcción de una narración sobre los humanos y su Historia? Pero, también, agrego: ¿Puede considerarse una entrevista que se adecua a las posibilidades que tienen las entrevistas periodísticas, hoy en día?
Y asimismo, me pregunto: ¿Podría ser un ensayo que muestre ciertas transformaciones sociales, culturales y políticas producidas desde ese protagonismo del yo que enuncia lo que piensa y lo que siente?
Todo eso, y mucho más, afirmo. La Modernidad nos entregó la desaparición de límites entre discursos. La Contemporaneidad la profundizó con nuevos agregados.
La noción de mundo posible engloba todo esto. Estructura un mundo –como dice– que existe con sus propias reglas y convenciones. De allí la comparecencia de lo real y lo imaginado, que tiene sus particulares normas de interacción y funcionamiento.
Así, puedo aseverar que este texto –como muchos otros– es un mundo posible. No importa la veracidad de los hechos presentados. No interesa la validez de sus afirmaciones. Resulta un discurso que enuncia la realidad… que resulta discursiva… ( valga la perogrullada) y que integra el mundo social, cultural y político que vivimos las personas.
Lejos ha quedado el concepto de ficción como la actividad creativa del autor que produce el texto. Ahora, es el concepto de mundo posible lo que guía la categorización que podemos hacer.
Y entonces, entonces…. Se me ocurre el sentido de metáfora que, magistralmente, resulta este texto.
Y digo: El mago del Kremlin es un discurso que es una sola, unívoca metáfora sobre los tiempos que hoy vivimos.
¿Lo leemos?
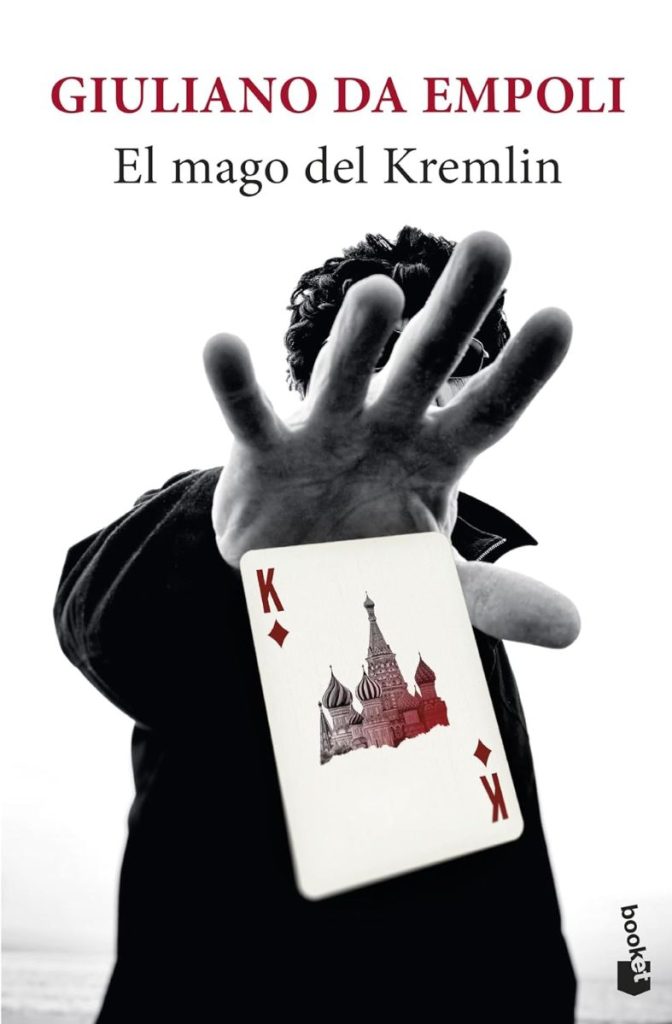
Antes, les recuerdo que el título ha sido usado para nominar a personajes de la política argentina. ¿Casualidades o traslación de protagonismos que suponen una cierta universalidad de cierta crisis?
Lo pensamos.
Una universalidad producida por algunos cambios tecnológicos… que han incidido en la política y, de ahí, a la sociedad toda. Quizás, por eso, da Empoli, ubica en Rusia los acontecimientos de los dos últimos siglos, dado la centralidad del concepto de transformación total de las estructuras políticas e ideológicas, en ese concepto de revolución con una precisa ideología pero con los consecuentes y, en cierto modo, inciertos devenires en los últimos años. El texto lo señala: Y dado que Moscú -indescifrable capital de una nueva época de la que nadie lograba definir los contornos- se había encontrado, de manera inesperada, en el primer plano de la escena, el mago del Kremlin tenía sus exégetas, incluso entre nosotros, los extranjeros.
Se nombra pues, al verdadero protagonista del texto: el mago del Kremlin. En aquella época no tenía un papel bien definido. Aparecía por la oficina del presidente cuando ya se habían despachado los asuntos ordinarios. No eran las secretarias quienes lo habían avisado. Tal vez el Zar lo llamaba por una línea directa. O bien él mismo adivinaba el momento exacto gracias a sus prodigiosas cualidades de las que todo el mundo hablaba sin que nadie fuera capaz de decir con precisión en qué consistían.
De ahí, que se lo designe como un mago. Ese sujeto que el diccionario define como alguien que tiene habilidades, influencias y cualidades extraordinarias. Las tres categorías se explicitan en la primera mención que de él, leemos.
A su vez, con pertenencia al Kremlin. Ese principal complejo sociopolítico e histórico artístico de la ciudad y residencia oficial del presidente de la federación rusa.
¿Cómo es ese mundo posible?
Un epígrafe del escritor ruso Alexander Kojeve, nos ratifica este concepto que hemos señalado como definitorio del texto. La vida es una comedia en la que hay que actuar seriamente. Ambigüedades en la definición constitutiva. Vida, comedia, seriamente.
Piénsenlo.
Treinta y un capítulos estructuran el texto. Capítulos –numerados– que estructuran un relato –el de la escritura– para transformarse en la entrevista que permite conocer no solo al protagonista que da título al texto, sino a los entresijos del poder en los últimos dos siglos en Rusia. Esos entresijos visualizados desde el ensayo como discurso.
El inicio –en la enunciación en primera persona, que supuestamente remite al estudioso de las Ciencias Sociales– presenta la figura de Vadim Baranov, el Mago del Kremlin. Su función de consejero. La relevancia de su poder, su responsabilidad en los cambios sucedidos. Su extraña desaparición luego de la renuncia al cargo público. Decían que estaba inquieto, fatigado. Que estaba pensando en otra cosa. Había despuntado demasiado pronto y ahora se aburría. De él mismo, sobre todo. Y del Zar. El cual, en cambio, no se aburría nunca. Y se daba cuenta. Y empezaba a odiarlo. ¿Cómo? ¿Te he traído hasta aquí y tienes la desfachatez de aburrirte? No hay que desestimar nunca la naturaleza sentimental de las relaciones políticas.
El fragmento no tiene desperdicio. El enunciador, trasvasa las personas y logra así en una síntesis increíble, no solo historiar el rápido ascenso de Baranov al poder, sino su desencanto, hartazgo -¿podríamos calificarlo así?- como también la posible voz del Zar, todo dentro del enigmático decían que presentiza las versiones circulantes. Y, como cierre, la remisión a la naturaleza actual de las relaciones políticas: el ingrediente sentimental.
Y así, con una versatilidad pasmosa en el manejo de los enunciadores, vuelve a esa voz en primera persona que inició el texto y que ahora inicia un nuevo fragmento. Cuando llegué a Moscú, unos años más tarde…. Su curiosidad por la persona de Baranov y su trascendencia en la política de Rusia. Se pregunta entonces, entre otras cuestiones: ¿Y cuál había sido su contribución a la elaboración de la estrategia de propaganda que había producido unos efectos extraordinarios sobre los equilibrios geopolíticos del planeta? Cuestión crucial para develar esta crisis que miramos, ahora aquí, desde el extremo sur del continente latinoamericano.
En ese interrogarse sobre esa capital indescifrable que es Moscú, en esa investigación desordenada de posibles antecedentes, en esa consulta al material informativo existente en bibliotecas, descubre un escritor de comienzos del siglo XX, Yevgueni Zamiatin, autor del libro Nosotros.
Explicita entonces: Desde que lo descubrí, Zamiatin se convirtió en mi obsesión. Me parecía ver en su obra una concentración de todas las cuestiones de nuestra época.
¿Qué relataba Nosotros? … hasta en los menores detalles para garantizar su máximo describía una sociedad gobernada por la lógica, en la que cada cosa se convertía en cifras y la vida de cada individuo se reglaba rendimiento. Una sociedad transparente. Una sociedad que no describía solo a la Unión Soviética, contaba sobre todo el mundo liso, sin asperezas, de los algoritmos, la matriz global en construcción y, frente a ella, la irremediable insuficiencia de nuestros cerebros primitivos.

Pero, además, Zamiatin comprende que si el poder aplasta la disonancia, el gulag es solo cuestión de tiempo. Si las armonías ilícitas son reprimidas, no tardará en haber pronto espacio tan solo para las marchas uniformes y acompasadas. Increíble y sagaz mirada sobre un futuro que pudo ser posible. (1)
Que puede ser posible, agrego desde este siglo.
A estas cuestiones contemporáneas, inmediatas en el tiempo, se le sumaron los años veinte de Zamiatin y el futuro distópico de Nosotros, las cicatrices de Stalin grabadas en la ciudad y las huellas más amables del Moscú prerrevolucionario…
Y entonces, en un acierto genial de da Empoli, el viajero que investiga, logra encontrarse con Baranov para entrevistarlo. La entrevista recupera todas estas intuiciones que ha explicitado. La Moscú de antes, la de ahora.
El relato desplaza a la entrevista por la fuerza enunciativa que adquiere por momentos.La entrevista desplaza a su vez al relato en la interpelación que tienen las preguntas.
El ensayo en la interpretación, la comprensión, el comentario se inmiscuyen y posibilitan la mirada sobre aquel pasado… y este ahora. La crisis, el cambio, el movimiento, se muestran también, desde el discurso que dice, que musita, que recuerda.
Y, en esa entrevista, la mirada de Baranov, se vuelve hacia otros tiempos. Se visualiza desde las generaciones que las viven: Los abuelos y la época zarista, prerrevolucionaria. Los padres y la revolución. Su protagonismo y ese presente que el mundo posible ha construido.
Y, en esta dispersión de los discursos, asistimos a la transformación de Rusia. A los cambios políticos sociales que se suceden intermitentemente. A la transformación de los conceptos que alimentan las utopías de cada momento histórico. A la construcción de los sistemas que responden a las diferentes propuestas.
De ahí la interrogación que nos conmueve: ¿Qué te parece dejar de crear ficciones y empezar a crear la realidad?
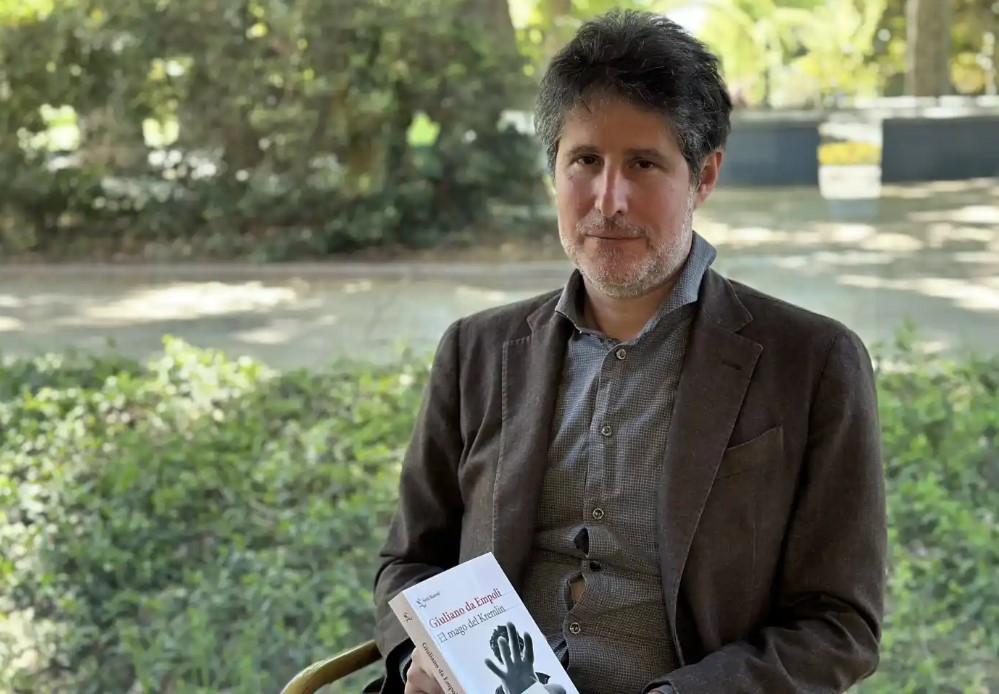
Interpretaciones del inconsciente colectivo del presente que se explicitan señalando una identidad que permanece, pese a todo: Tenemos que crear el partido de la Unidad. Es lo que aquí hace falta. Mucha gente de derechas, de izquierdas, comunistas, liberales quieren volver a encontrar un sentimiento de unidad. La nostalgia que sienten no es por el comunismo en sí, es por el orden, el sentido de comunidad, por el orgullo de pertenecer a algo verdaderamente grande. (…) Queremos ser parte de algo único.
Y el texto avanza. Permea la transformaciones que resultaron y que resultan ahora. Si era necesario crear la realidad, Baranov, piensa sus implicancias en eso. Procedente del teatro, había pasado a la puesta en escena de la realidad. Se puede decir que tampoco habría podido librarme de hacerlo. Lo que se pedía de mí era que proyectara en el escenario la realidad que yo mismo había contribuido a construir. Solo que ahora no se trataba ya de un pequeño teatro de vanguardia, sino de un inmenso anfiteatro, para un público que abarcaba el planeta entero.
Insiste en su monólogo que refiere las transformaciones que suceden… devenidas de aquellas de crear la realidad… que era el mundo en que creía y que traspasó a Putin en esa magia que logró ejercer sobre las decisiones del poder.
Pero también, habían sucedido innovaciones que desde los ochenta, con Yeltsin, Gorbachov, confluyen en la configuración de un nuevo tiempo. Permiten que haya un Putin que integre a su gobierno a un joven del espectáculo, de los medios, como consejero. Una presencia que muestre otros rumbos, que abandone lo existente por obsoleto, por antiguo. Lo imprevisto ha sido siempre una de las grandes cualidades de la vida rusa, pero en aquella época había alcanzado su paroxismo. Imagínese a todos esos hombres y mujeres jóvenes, llenos de vitalidad, a menudo brillantes, a veces, geniales, que creían estar condenados a una vida gris y que, de improviso veían abrirse ante ellos el mundo entero.
Y, si hubo una apertura al mundo en una economía, en una política, en un acercamiento a la sociedad de consumo que el capitalismo había generado, la cultura también, tuvo un nuevo centro. La televisión. El corazón neurálgico del nuevo mundo que, con su poder mágico, doblegaba el tiempo y proyectaba por todas partes el reflejo fosforescente del deseo.
Y Baranov insiste desde ese monólogo en que se ha convertido el texto: El desarrollo tecnológico de los últimos años, ha producido otros cambios en la sociedad toda. El individuo solitario, el libre albedrío y la democracia se han vuelto obsoletos: la multiplicación de datos ha hecho de la humanidad un único sistema nervioso, un mecanismo formado por configuraciones estándares previsibles como una bandada de pájaros o un banco de peces.
Transcribo y transcribo.
La nitidez de los conceptos, me lleva a una lectura casi desenfrenada que avizora el tiempo diferente que vivimos, hoy… y que en el mundo posible que es el texto, eclosiona en una crisis. Durante mucho tiempo hemos creído que las máquinas eran el instrumento del hombre, pero es evidente hoy en día que los hombres han sido el instrumento del advenimiento de la máquina. La transición se hará de modo paulatino: las máquinas no impondrán su dominio sobre el hombre, sino que entrarán en el hombre, como una pulsión, una aspiración íntima. Ya ahora, la perfección de la máquina ha pasado a ser el ideal de millones de personas que pugnan por fundirse cada vez más con el flujo de la tecnología.
La lectura de Zamiatin había deslumbrado a Baranov. Asimismo, había deslumbrado a ese interlocutor que lo escucha desgranar sus memorias, las memorias de la Historia. Un había que se transforma en un pretérito perfecto permanente. Ambos, han sido deslumbrados para siempre.
Por eso, el texto es el discurso que Baranov musita y que avizora otros tiempos, otro mundo. La historia humana termina con nosotros. Con Usted, conmigo y tal vez, con nuestros hijos. Después seguirá habiendo algo, pero no será la humanidad, Los seres que vendrán después de nosotros, si los hay, tendrán ideas y preocupaciones diferentes de las que nos han ocupado hasta hoy.

Se hace el silencio. El mundo posible se despliega ahora en ese relato que cierra el texto. Entra una niña. La hija de Baranov. Se transforma el rostro de su padre. El protagonismo de la primera persona vuelve a quien entrevistaba. Me levanté silenciosamente, saludé con un movimiento de cabeza al hombre que había compartido durante tres lustros las horas de insomnio del Zar. Baranov me dirigió una mirada agradecida. Desde el momento en que su hija había entrado en la habitación, nuestra conversación había dejado de interesarlo. Atravesé los salones…
Y como no podía ser de otra manera, la mirada se vuelve a lo real que es el mundo de la vida, el único que permanece inalterable.
Entonces… entonces, dice: Fuera, la nieve caía suavemente.
Cierro el libro.
La sucesión empecinada de discursos que aluden a los cambios que pueden ser posibles… que emergen, que se expanden… me sorprenden.
Siento que el mundo que habitaba –que aún habito– no tiene la nitidez que tenía y que aún tiene por momentos.
No quiero abandonarlo a pesar de sus tristezas, sus fracasos, sus imposibilidades. Pero la crisis lo devora. Es lo real que se transforma incesante, raudamente.
¿Será mejor esto nuevo que avizoro?
¿Qué hacer?
¿Cómo mantener la esperanza en un mundo más humano?
Los dejo en la lectura.
En los interrogantes.
Hasta más vernos.
María
Texto
Giuliano da Empoli (2023) El mago del Kremlin. Editorial Seix Barral.
Notas
(1) Les recomiendo el excelente artículo sobre Nosotros, de Roy Rodriguez Nazer https://carasycaretas.org.ar/2025/02/27/nosotros-y-las-redes-del-caos/
* Docente e investigadora. Fue profesora de Literatura Argentina y Movimientos Estéticos, Cultura y Comunicación en la ex ECI, a la que dirigió en dos oportunidades. Es la primera Profesora Emérita de la FCC-UNC.

